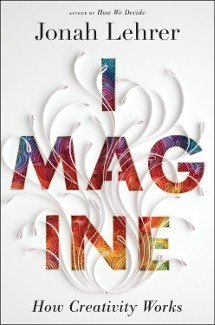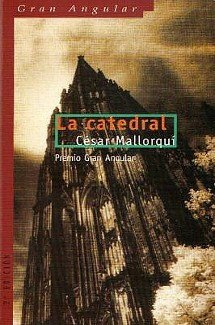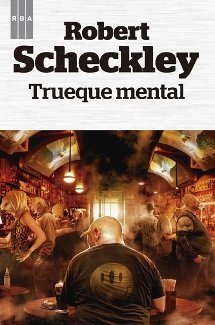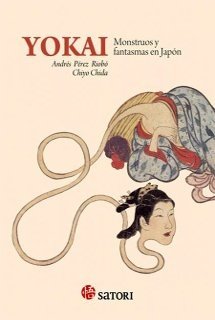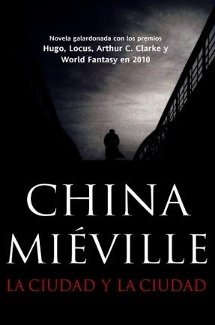Pedro Almodóvar, escritor
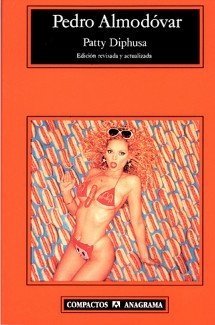
No voy a entrar a analizar si los palos que le están cayendo a Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar, están justificados o no, entre otras cosas porque este es un blog literario, pero el estreno de la película del director manchego es una buena excusa para hablar de su faceta literaria, esa que, al parecer, ha descuidado en este último guion.
Almodóvar, como buen hijo cultural de la transición y artífice de la Movida madrileña, bebió de todas las fuentes literarias, cinematográficas y culturales de la España del tardofranquismo. Ello le sirvió para crearse un imaginario que hoy llamaríamos kitsch, petardo y gay, que explotó con rabia y sin complejos en los cortometrajes en Súper 8 que dirigió durante la década de 1970, y que tuvo continuidad en aventuras como el grupo musical Almodóvar & McNamara, las incursiones narrativas a las que nos referiremos a continuación y, por supuesto, sus primeras comedias urbanas: Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón y Laberinto de pasiones. Después de darle un giro melodramático a su obra con Entre tinieblas (que considero su primera gran película), alcanzó la celebridad nacional con ¡Qué he hecho yo para merecer esto! y La ley del deseo, y la celebridad mundial con Mujeres al borde de un ataque de nervios.
A esas alturas (y hablamos de toda la década de 1980 y de sus siete primeras películas), el consenso entre la crítica era que Almodóvar era un magnífico director pero un mal guionista. Lo cual es a todas luces injusto, pero no anda desencaminado, y me explico. Lo que la crítica cinematográfica llamaba ser un mal guionista no era sino poner el dedo en la llaga de su verborrea, de esa incontinencia narrativa, de las ganas de meterlo todo a presión aunque no viniera a cuento y, en resumen, de unos altibajos que hacían que sus primeras películas fueran tan irregulares porque ese caos narrativo acababa pesando más que su brillante uso del encuadre o su extraordinario talento como director de actrices. Luego llegaron Átame y, en especial, Todo sobre mi madre, Hable con ella y Volver, y el debate quedó zanjado: Almodóvar consiguió demostrar que, a fin de cuentas, era, también, un gran guionista. Y hasta le dieron un Oscar por ello. Eso sí, nunca se le negó que fuese un narrador nato. De hecho, Almodóvar fue uno de los autores destacados de la escena underground de la transición, como atestiguan Fuego en las entrañas y Patty Diphusa.
Sobre la primera tal vez no se pueda hablar en serio, pero tiene su valor literario y, por supuesto y por encima de todo, como hija de su época, de aquellos años tan mitificados como despendolados de la Movida. Publicada por La Cúpula (la editora de El Víbora, que daba rienda suelta a sus fotonovelas porno, como Toda tuya), e ilustrada por el hoy famoso Javier Mariscal, Fuego en las entrañas era una vuelta de tuerca, cañí y desprejuiciada como ella sola, a novelas como Con las mujeres no hay manera, de Boris Vian. Por volver a la crítica cinematográfica, durante estos días se le ha reprochado mucho a Almodóvar el guion petardo de Los amantes pasajeros con comentarios en plan «es que han pasado muchas cosas desde Fuego en las entrañas», lo cual es cierto, pero me da pie a pensar que la jugada maestra del manchego tal vez debería haber consistido en liarse la manta a la cabeza y haber adaptado esta obra suya seminal. Nos habríamos reído más. Bueno: nos habríamos reído, y punto.
Más redonda desde el punto de vista literario es Patty Diphusa, que apareció serializada en la revista La Luna de Madrid y se titula así por el álter ego femenino que Almodóvar se creó, y que a su vez, en la ficción, se creó un álter ego masculino llamado Pedro, en un giro escheriano y vacilón que da mucho juego, sobre todo en forma de diálogos entre ambos. Patty es una estrella del porno que desgrana sus confidencias con gran desparpajo, un uso inapropiado de las mayúsculas y las palabras gruesas, y un retrato desopilante del Madrid de la época. En la reedición de Anagrama se puede leer abundante relleno, como lo denomina el propio Almodóvar, en forma de autoentrevistas y reflexiones sobre el cine, que nos muestran a un cineasta con todas las letras.
Sin embargo, el texto definitivo de y sobre Almodóvar es Los archivos de Pedro Almodóvar, publicado hace año y medio por Taschen, coincidiendo con el estreno de La piel que habito. Aparte de los certeros textos sobre las películas (con unas impagables introducciones, generalmente escritas por Gustavo Martín Garzo), vemos agudas reflexiones del propio Almodóvar acerca del proceso de creación de sus películas, así como retazos de las dos obras ya citadas, muchas autoentrevistas (que no falten) y emotivos relatos de su infancia en esos colegios de curas represores que tan bien diseccionara en La mala educación. Eso sí, se trata de una obra para coleccionistas, de modo que prepárense para apoquinar ciento y picos euros. Pero el libro se merece el desembolso, se lo aseguro.

 Autores relacionados:
Autores relacionados: Libros relacionados:
Libros relacionados: